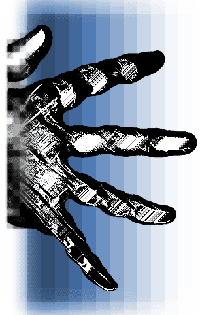LA MAMÁ ERA MUY CARIÑOSA
Sergio Ramón Salgado Moya
El único problema era el humano, esa poderosa especie que no nos admitía en sus dominios. Cuando nos descuidábamos, quedaba en peligro nuestra vida. Teníamos que andar agazapados entre los tabiques para evitar que nos vieran. Con la mamá, hacíamos perforaciones en las tablas a fin de observar el lugar. La noche era la mas apropiada para salir a recorrer porque el enemigo dormía.
En cierta ocasión, por descuido, pasé por encima de la cabeza de alguien en su cama. Fue uno de los mayores sustos de mi vida porque el hombre despertó e intentó atraparme, pero pude escabullirme velozmente. La mamá me reprendió, y me advirtió que, seguramente, a la próxima, no lograría escaparme. Yo actué de esa manera por seguir el ejemplo de un hermano de la mamá que en varias oportunidades escapó equilibrándose sobre los cables para tender ropa que había en la cocina.
Hubo un tiempo en que todo era más fácil. La casa estaba al cuidado de un vigilante despreocupado de sus alimentos y desperdicios. Era sólo cuestión de ingresar cuando él no estaba en el lugar, y uno encontraba de todo para comer, ya sea encima de la mesa, en el suelo o dentro del basurero. Nos contaba la mamá que, por esos días, todo estaba siempre lleno de comensales, ya fueran familiares nuestros o de otras familias. Pero, la casa fue vendida a otro dueño que tenía sus reglamentos especiales para alejar nuestra presencia. Instaló a una persona de su entera confianza con instrucciones precisas acerca del manejo de los alimentos y de la basura. Esta debía quedar en un tarro cubierto, o si no, colgada fuera de la casa, lo más alto posible para luego verterla en un basural, dentro de la parcela, a fin de utilizarla después para abonar la tierra, lo que considerábamos favorable a nuestros intereses porque a altas horas de la noche podíamos registrar, con precaución, para no ser presa de la docena de gatos que hizo traer el nuevo dueño. Cada noche, estimulados por el hambre, morían entre diez y veinte de los nuestros en las fauces de esos guardianes implacables.
Todo permanecía en extremo aseado: la mesa, el piso, los muros. Ni la vajilla, ni el cubierto podían quedar sin lavar después de usados, a menos que estuvieran sumergidos en agua, no más de un tiempo prudente.
A partir de esa época, todo se hizo más difícil. De que pasábamos hambre, así era, y mucha. La mamá se esforzaba en extremo para obtener comida. En cierta ocasión, subió a un mueble donde el hombre mantenía el pan. Estaba herméticamente cerrado, y ella pudo abrirlo horadando la puerta con los dientes. Comió ella y consiguió para nosotros. Nunca debió hacerlo. El vigilante puso veneno en el sector y dos de mis hermanos murieron, pese a la advertencia de la mamá.
En esos días vivíamos bajo ese mueble sin patas y, prácticamente, a ras del suelo. Por la noche, recogíamos unos papeles que él acumulaba para encender la cocina a leña. Contenían restos de aceite o grasa que nos servían para matar el hambre.
Cuando comprobó que vivíamos allí y que le robábamos esos papeles, el hombre recurrió a una trampa para ratas al ver que el veneno no surtía su efecto. Ese fue el principio del fin de la mamá. Aquel día, luego de almorzar, él instaló el artefacto, provisto de una carga de pan, y se fue a tender para dormir la siesta. Ella no resistió la tentación y cayó herida de muerte. Al oír el ruido, el vigilante acudió presto y la encontró sangrante, pero todavía con vida. Con una escoba la empujó hacia el cuarto donde comían los gatos. Al ver ella que allí terminaba todo, intentó volver a nuestra guarida; pero el vigilante, la lanzó de una patada a las garras de los depredadores, y cerró la puerta. Nunca más la volvimos a ver.
Aquello, para nosotros, fue terrible. Los cuatro que quedábamos, permanecimos unos días más allí. Ese alimento no era suficiente para mantenernos con vida y menos a conseguir el completo desarrollo de nuestros cuerpos, lo que nos obligó a emigrar. Dos de mis hermanos, en el extremo de su hambre, consumieron las bolsas de veneno con la esperanza que no provocara en ellos el letal efecto. Eso no ocurrió, por supuesto. Mi hermano y yo, optamos por escaparnos a través de un cable eléctrico conectado afuera a un motor que impulsaba el agua hacia la casa. Yo había visto a la mamá hacer eso cuando salía a buscar algún bocado, y tuvimos éxito. Iniciamos así otra vida en medio de un espeso conjunto de zarzamora cercano al basural. Aquí hemos criado nuestra propia familia, todo con la mayor cautela para no caer en las garras de algún gato que se nos cruce en el camino. Es decir, estamos vivos para contar el cuento.
Sergio Ramón Salgado Moya, pensionado, vive en Avenida Playa Ancha 881 b, Departamento 14, Playa Ancha, Valparaíso, Chile; teléfono 2491657.